
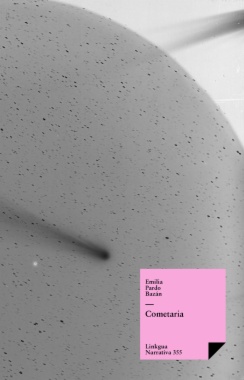
Fragmento de la obra
Lo decían los astrónomos desde todos los observatorios, academias y revistas: en aquella fecha, cuando el cometa nos envolviese en su inmensa cauda luminosa, se acabaría el mundo…; es decir, nuestro planeta, la Tierra. O, para mayor exactitud, lo que se acabaría sería la Humanidad. Todavía rectifico: se acabaría la vida; porque las ponzoñosas emanaciones del cianógeno, cuyo espectro habían revelado los telescopios en la cauda, no dejarían a un ser viviente en la superficie del globo terráqueo. Y la vida, extinguida así, no tenía la menor probabilidad de renacer; las misteriosas condiciones climatológicas en que hizo su aparición no se reproducirían: el fervor ardiente del período carbonífero ha sido sustituido dondequiera por la templanza infecunda…
Desde el primer momento, lo creí firmemente. La vida cesaba. No la mía: la de todos. Cerrando los ojos, a oscuras en mi habitación silenciosa, yo trataba de representarme el momento terrible. A un mismo tiempo, sin poder valernos los unos a los otros, caeríamos como enjambres de moscas; no se oiría ni la queja. Ante la catástrofe, se establecería la absoluta igualdad, vanamente soñada desde el origen de la especie. El rey, el millonario, el mendigo, a una misma hora exhalarían el suspiro postrero, entre idénticas ansias. Y cuando los cuerpos inertes de todo el género humano alfombrasen el suelo y el cometa empezase a alejarse, con su velocidad vertiginosa, ¿qué sucedería? ¿Qué aspecto presentaría la parte, antes habitada, del globo?
Mi fantasía se desataba. Se ofrecían a mi vista las espléndidas ciudades, convertidas repentinamente en vastos cementerios. Me paseaba por ellas, y el horror relampagueaba al través de mis vértebras y sacudía mis nervios con estremecimientos sombríos. Porque yo —era lo más espantoso—, yo no había sufrido la suerte común. Ignoro por qué milagro, por qué extraño privilegio, me encontraba vivo… entre la infinita desolación de los cadáveres de la especie. Al alcance de mi mano, como irónica tentación, estaban las riquezas abandonadas, las maravillas de arte que acaso codicié: ningún ojo sino el mío para contemplar los cuadros de Velázquez, las estatuas de Fidias, las cinceladuras de Cellini; y allá en las secretas cajas de los abandonados bancos, ninguna mano sino la mía para hundirse en los montones de billetes y centenes de oro… que ya nada valían, porque nadie me los exigiría a cambio de cosa alguna.